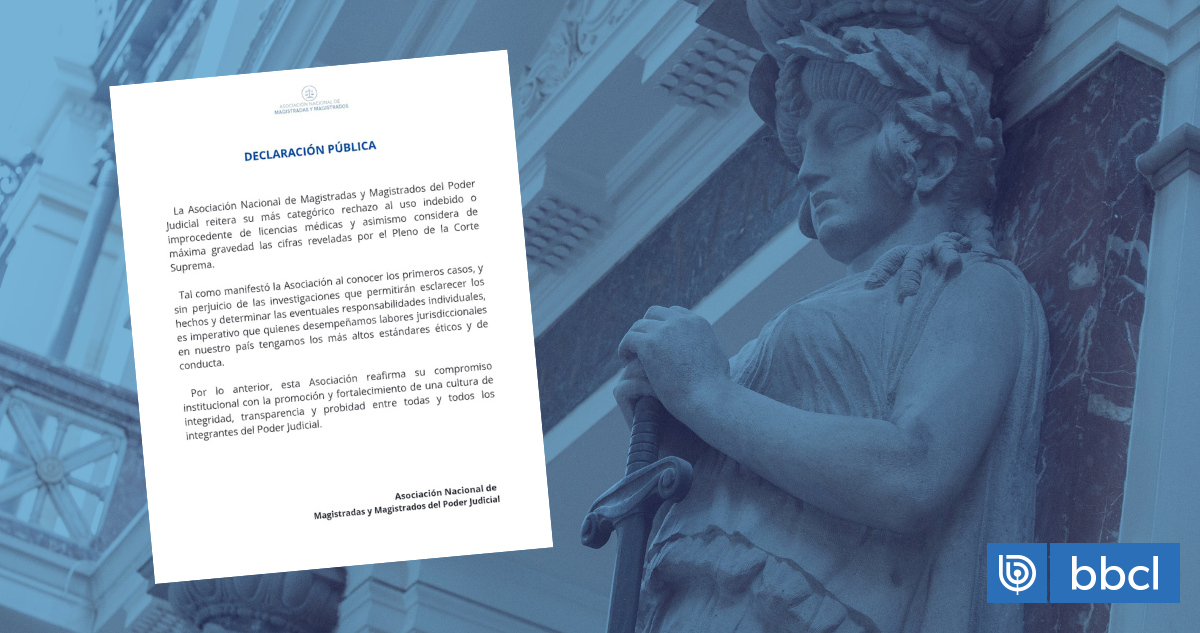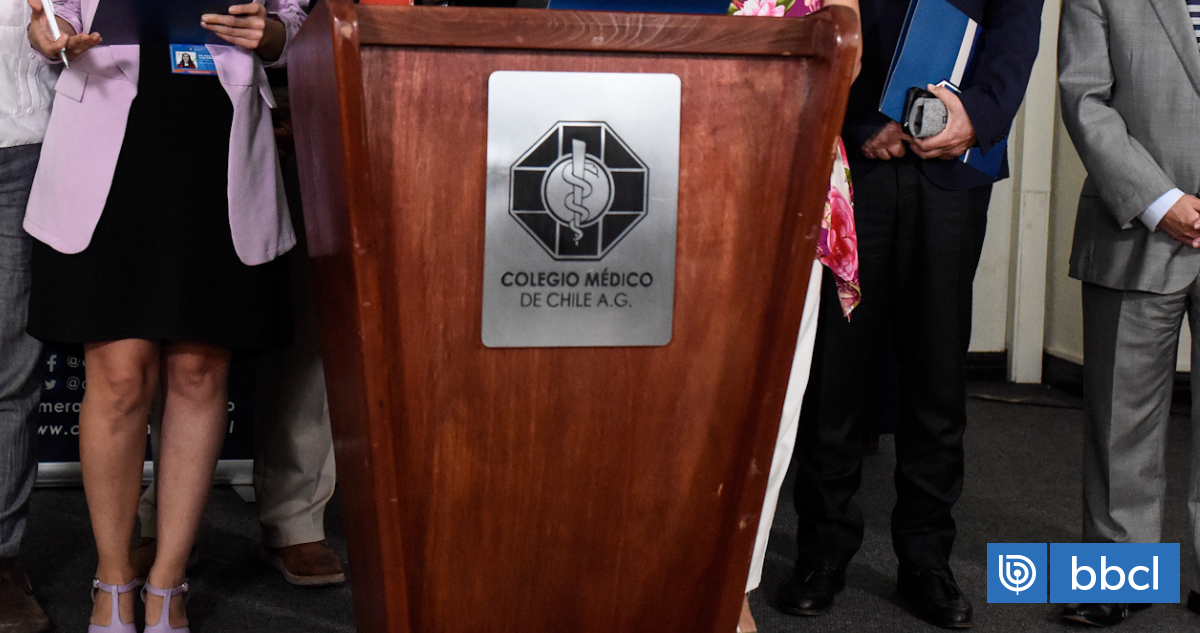por BioBioChile
4 de julio de 2025

VER RESUMEN
El Dr. Carlos Flores, investigador del CECs de Valdivia y académico de la USS, se convierte en el primer científico chileno en obtener fondos de investigación de la Cystic Fibrosis Trust UK, organización británica que lucha contra la fibrosis quística. Su proyecto sobre el eje succinato-receptor en la fibrosis pulmonar fue seleccionado, destacando hallazgos previos sobre el mecanismo de limpieza mucociliar. La fibrosis quística es una enfermedad genética común en Chile, con terapias costosas como la triple terapia.
Una importante distinción recibió el Dr. Carlos Flores, investigador del Centro de Estudios Científicos (CECs) de Valdivia y académico de la Universidad San Sebastián (USS), al convertirse en el primer científico chileno en adjudicarse fondos de investigación por parte de la reconocida organización británica Cystic Fibrosis Trust UK.
Fundada en 1964, Cystic Fibrosis Trust UK es la principal organización sin fines de lucro del Reino Unido dedicada a combatir la fibrosis quística, para lo cual financian investigaciones en distintos lugares del mundo.
En particular, Flores fue uno de los tres proyectos seleccionados este 2025 por la iniciativa “Efecto del eje succinato-receptor en el desarrollo de fibrosis pulmonar de la fibrosis quística”, proyecto donde participa como líder el Dr. Michael Gray de la Universidad de Newcastle.
La fibrosis quística se produce por una alteración en el gen CFTR, que provoca que las secreciones (mucosidad pulmonar e intestinal) sean más espesas y pegajosas de lo normal.
Esta enfermedad genética crónica afecta principalmente a los pulmones y al sistema digestivo, provocando variados síntomas como tos persistente con mucosidad espesa, infecciones pulmonares frecuentes, congestión nasal, malabsorción de nutrientes, dificultad para ganar peso y crecer, entre otros.
Hallazgos importantes sobre la fibrosis quística en Chile
Durante 2020, el Dr. Flores logró generar un modelo que describe el funcionamiento del mecanismo primario de limpieza mucociliar donde participa el eje succinato-receptor, y que es la forma natural de cómo los pulmones se protegen de patógenos a través de la mucina, el componente clave del moco.
Tras esto, dicho modelo fue aplicado -con la ayuda del Dr. Gray- en células bronquiales humanas en Reino Unido, detectando por primera vez que este mecanismo está ausente en los pacientes enfermos con fibrosis quística.
Lo anterior les valió una importante publicación en la revista de neumología “American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology”, editada por la American Thoracic Society de Estados Unidos, mención que fue clave en la adjudicación de fondos de la Cystic Fibrosis Trust UK.
Flores destacó este hecho y detalló que la fibrosis quística es la enfermedad genética más común en los humanos. Solo en Chile, precisó, afecta a uno de cada 8 mil a 10 mil nacidos vivos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Tórax. Mientras que, en Irlanda, uno de los países más afectados con esta patología, uno de cada 1.300 nacidos vivos es diagnosticado con fibrosis quística, de acuerdo con reporte publicado por Journal of Cystic Fibrosis.
“La enfermedad tiende a expresarse de manera homocigota, es decir, ambos padres deben aportar el gen mutado para que se exprese la enfermedad en el hijo. Eso significa que hay muchas personas que son simplemente portadores de la mutación”, explicó Flores.
“La otra razón por la que puede ser tan común es que hay más de 2 mil mutaciones de la enfermedad y que pueden afectar distintos órganos de las personas, ya sea con la enfermedad pancreática, intestinal o a nivel del respiratorio”, detalló el experto.
Fondos para investigar la enfermedad
Aunque sin cura definitiva, actualmente la fibrosis quística cuenta con terapias efectivas que han permitido mejorar notoriamente la calidad y esperanza de vida entre los afectados.
Según Carlos Flores, la triple terapia (Trikafta en EE.UU.) está disponible desde el 2019. “Es una terapia bastante efectiva, pero que solo está disponible para el 90% de los pacientes porque depende del tipo de mutación que tengan”, comentó.
“El problema es que acá en Chile esta terapia cuesta sobre los $300 millones al año y es de por vida. Cualquier bolsillo no resiste. Se supone que a futuro estaría cubierto por la Ley Ricarte Soto”, puntualizó Flores.
Ante tal escenario y en cuanto a posibles impactos de su investigación, el Dr. Flores es cauto al anticipar que se requerirán años de estudio para que estos avances repercutan de algún modo en la comunidad.
Con todo, Flores destacó el trabajo que desarrollan en el CECs de Valdivia y lo definió como un aporte novedoso a la ciencia mundial.
“Lo que estamos haciendo es extremadamente novedoso, y eso queda de manifiesto por el haber sido beneficiado con este tipo de proyecto, tanto del interés de mis colegas en Inglaterra como de la Cystic Fibrosis Trust que nos otorgó el financiamiento para hacer este estudio”, afirmó el experto.